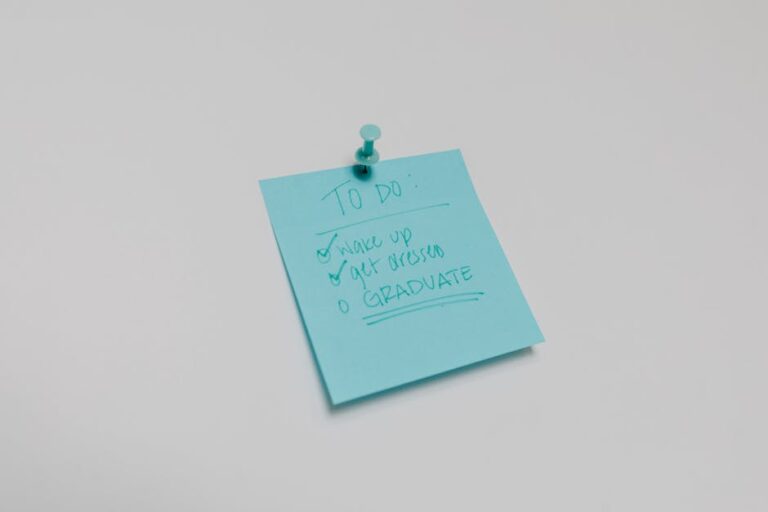Trabajo desde hace años explicando cómo la Tierra nos muestra su estructura sin que nadie tenga que abrirla. La discontinuidad de Mohorovičić —el Moho para abreviar— es una de esas señales indirectas que uso a menudo para que se entienda que el planeta no es homogéneo: bajo nuestros pies cambia la composición y la velocidad de las ondas sísmicas, y eso tiene consecuencias prácticas y conceptuales.
Definición breve
¿Qué es la discontinuidad de Mohorovičić?
La discontinuidad de Mohorovičić, o Moho, es la frontera entre la corteza terrestre y el manto. Lo que define ese límite no es una pared literal, sino un cambio brusco en las propiedades físicas de las rocas: densidad, composición y, muy evidente, la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas.
Yo prefiero describirlo como una zona de transición marcada por un salto en la velocidad de las ondas P y S: esas variaciones son lo que identificó por primera vez Andrija Mohorovičić después de registrar un terremoto y comparar medidas de varias estaciones. Ese hallazgo cambió la forma en que modelamos la estructura interna de la Tierra.
En la práctica, cuando las ondas sísmicas pasan del material relativamente ligero de la corteza a los materiales más densos del manto, se refractan y aceleran. Ese comportamiento permite a los sismólogos mapear la posición del Moho aunque nadie haya perforado hasta allí. En mi trabajo he visto cómo esta definición básica se convierte en la base para interpretar terremotos, vulcanismo y la historia tectónica de una región.
Contexto histórico y denominación
El nombre proviene del sismólogo croata Andrija Mohorovičić, quien en 1909 observó irregularidades en la llegada de ondas sísmicas y, años después, formalizó la idea de un límite entre corteza y manto. Él comparó registros de estaciones distantes y detectó un salto de velocidad que no podía explicarse si la Tierra fuese homogénea.
Mohorovičić publicó sus conclusiones en 1919 y, desde entonces, el término se ha consolidado en geofísica. Mi experiencia me dice que mantener este contexto histórico ayuda a entender por qué el concepto es tan robusto: nace de observaciones repetidas y de la aplicación de principios físicos simples a datos sísmicos.
Es importante recordar que el Moho no es siempre a la misma profundidad ni tiene la misma forma: su posición varía entre océanos y continentes y se ve afectada por la tectónica, la historia geológica y la presencia de estructuras anómalas.
Cómo funciona
Ondas sísmicas, refracción y detección
El método esencial que permite «ver» el Moho sin excavar se basa en las ondas sísmicas. Cuando ocurre un terremoto, se generan ondas que viajan por el interior de la Tierra y son registradas por estaciones en superficie. Yo suelo explicar esto recordando que las ondas responden a las propiedades del medio: su velocidad depende de la densidad y la rigidez del material por el que pasan.
En el caso del Moho, las ondas P (primarias) y S (secundarias) muestran un patrón claro: al alcanzar el límite entre corteza y manto, una parte de la energía se refracta y otra se refleja. La refracción provoca que algunos rayos que atraviesan el manto lleguen a estaciones lejanas antes de lo esperado si todo fuese uniforme. Fue precisamente ese adelantamiento en las llegadas lo que Mohorovičić detectó.
Aplicando leyes físicas de refracción, los sismólogos calculan la profundidad donde ocurre el cambio de velocidad. En regiones con redes sísmicas densas y terremotos bien ubicados, se pueden obtener modelos muy detallados. En mi labor divulgativa insisto en que la detección sísmica es una técnica indirecta, pero extremadamente poderosa cuando se combina con otros datos geofísicos.
Velocidades, materiales y qué nos dicen
La clave está en interpretar cómo cambia la velocidad de las ondas. El Moho marca un salto hacia velocidades mayores: en la práctica se considera que las ondas P pasan de valores típicos de la corteza a valores más altos en el manto. En los datos que manejamos se aprecia un incremento notable —una forma de constatar la presencia de materiales más densos bajo la corteza.
En términos de material, la corteza suele ser más rica en silicatos ligeros y elementos incompatibles; el manto contiene minerales más densos como olivino y piroxenos en condiciones de presión y temperatura mayores. Yo suelo recordar que esto no implica un «vacío» entre ambos, sino una transición marcada por cambios de composición y estructura mineral.
También conviene subrayar la variabilidad: la profundidad y el contraste del Moho dependen de si estamos sobre corteza continental —donde el Moho está más profundo— o sobre corteza oceánica —donde suele estar mucho más cerca de la superficie.
Aplicaciones y límites
Qué nos permite averiguar
Conocer la posición y la naturaleza del Moho tiene aplicaciones directas en geociencias aplicadas. Sirve para interpretar la evolución tectónica de placas, estimar grosor cortical, entender la distribución de calor en la litosfera y mejorar los modelos que predicen cómo se propagan las ondas sísmicas en terremotos reales. En mi práctica he usado estos conceptos para explicar por qué algunos terremotos generan sacudidas distintas según la región.
Además, los mapas del Moho son útiles en exploración geológica y en estudios de riesgo sísmico: saber cuánto material hay encima del manto ayuda a evaluar el comportamiento dinámico de una provincia tectónica. Los proyectos científicos que buscan muestras del manto, como iniciativas oceanográficas, también dependen de modelos precisos del Moho para diseñar perforaciones o perforaciones científicas.
En resumen, el Moho es una referencia básica en modelos geodinámicos y en interpretación sísmica que, aplicada con prudencia, mejora la resolución de muchos problemas geológicos.
Limitaciones y desafíos
No obstante, hay límites claros. El principal es que el Moho se detecta de forma indirecta: interpretamos señales sísmicas y, por tanto, dependemos de la calidad de las redes de observación y de modelos que siempre contienen supuestos. En regiones con pocos sismógrafos los mapas son más imprecisos, y en áreas complejas la «sensación» de discontinuidad puede estar afectada por estructuras locales.
El esfuerzo por alcanzar físicamente el Moho afronta problemas técnicos y económicos. La perforación más profunda realizada por la humanidad, el pozo superprofundo de Kola, alcanzó algo más de 12 200 m y tuvo que detenerse porque las temperaturas (cerca de 180 °C) y las condiciones hicieron inviable continuar. Yo suelo usar ese ejemplo para explicar por qué, salvo en casos excepcionales, la comprobación directa sigue siendo un reto enorme.
Además, las temperaturas en el entorno del Moho pueden variar ampliamente: desde valores relativamente moderados hasta rangos que en el manto profundo alcanzan centenas o miles de grados Celsius. Esa combinación de presión y calor altera las propiedades de los materiales y limita las técnicas de estudio directo.
Analogías sencillas
El pastel con capas
Una forma simple de visualizar el Moho es imaginar que cortas un pastel y descubres que las capas no son todas del mismo tipo. La corteza sería una capa superior de textura y composición diferentes, y el manto una capa más densa por debajo. Cuando un cuchillo atraviesa de una a otra, la resistencia cambia: en el caso de la Tierra, esa «resistencia» se traduce en cómo viajan las ondas sísmicas.
Yo uso esta imagen porque transmite la idea de que la frontera no es una pared lisa y uniforme; hay variaciones locales que hacen que la transición sea irregular. Además, ayuda a pensar que las capas tienen historia: diferentes ingredientes implican procesos distintos durante la formación del planeta.
La analogía tiene límites: a diferencia de un pastel, las rocas están sometidas a presiones y temperaturas que modifican su comportamiento. No obstante, resulta útil para captar la noción de que hay un cambio apreciable en las propiedades materiales.
El nadador y la orilla
Otra analogía que empleo es la del nadador que sale del agua y corre por la arena: en el agua su velocidad es menor, al alcanzar la orilla su velocidad aumenta drásticamente. En el paso de la corteza al manto las ondas sísmicas «aceleran» de forma comparable: la refracción hace que algunos rayos cambien de trayectoria y lleguen antes de lo esperado a estaciones lejanas.
Esta imagen aclara por qué la observación de Mohorovičić fue posible: no fue necesario ver el límite, bastó con medir tiempos de llegada y deducir que el medio había cambiado. En mi divulgación suelo insistir en que la física básica basta para explicar procesos aparentemente complejos.
Como todas las metáforas, se debe usar con precaución: el agua y la arena no reproducen la complejidad mineral del manto, pero permiten explicar el principio físico de refracción y aceleración.
La carretera con tramos
Imagina una carretera que alterna tramos de asfalto y tramos de grava. Un coche que circula por grava reducirá su velocidad relativa; cuando entra en asfalto, adquiere mayor velocidad y trayectoria más directa. Así ocurren las ondas sísmicas al encontrar el Moho: el «tipo de firme» cambia y la velocidad también.
Uso esta analogía cuando explico a audiencias técnicas no especializadas cómo los sismólogos deducen profundidades y contrastes. Es útil para visualizar por qué ciertos trayectos son preferenciales para las ondas y por qué las llegadas se organizan en patrones previsibles.
Pese a su sencillez, la analogía permite introducir conceptos prácticos: contraste de velocidad, reflexión, refracción y dependencia con la distancia al epicentro.
Preguntas frecuentes
¿A qué profundidad está el Moho?
La profundidad varía según la región. En promedio, bajo continentes la profundidad media se sitúa alrededor de 32 km, aunque bajo cadenas montañosas puede alcanzar hasta unos 70 km. Bajo las cuencas oceánicas, la cifra media es mucho menor, del orden de 8 km.
Estas cifras son aproximadas y reflejan promedios regionales: localmente el Moho puede ser más superficial o más profundo según la historia tectónica y la estructura litosférica. En mi trabajo explico que los mapas de profundidad son el resultado de combinar numerosos registros sísmicos y modelos geofísicos.
Conviene interpretar esos números con cautela: hablamos de una ‘zona’ de transición más que de una línea perfectamente definida, y la resolución de los métodos varía según la densidad de datos disponibles.
¿Se ha perforado hasta el Moho?
No, hasta la fecha no existe una perforación confirmada que haya atravesado el Moho de forma general. La intervención humana más profunda conocida es el Pozo Superprofundo de Kola, que alcanzó algo más de 12 200 m y se detuvo por problemas de temperatura y materiales.
Perforar hasta el Moho en muchos lugares requiere superar temperaturas y presiones extremadamente altas, que dañan equipos y encarecen proyectos. Por eso se recurre a métodos indirectos, como la sismología y las campañas oceanográficas planeadas para obtener muestras próximas.
Proyectos científicos actuales buscan muestras del manto y planean perforaciones científicas desde plataformas marinas, donde la corteza oceánica es más delgada. Como divulgador, comento que estos esfuerzos combinan geofísica, ingeniería y logística a gran escala.
¿Por qué es importante conocer el Moho?
Porque aporta información sobre la estructura y evolución de la litosfera. Conocer el grosor cortical y la naturaleza del Moho ayuda a entender procesos de formación de montañas, subsidencia de cuencas, y la distribución del calor terrestre. También mejora la interpretación de señales sísmicas en estudios de riesgo.
Yo subrayo que, aunque parezca un tema teórico, tiene aplicaciones prácticas: desde la exploración geológica hasta el diseño de modelos que predicen cómo se propagan las ondas durante un terremoto.
Además, el estudio del Moho contribuye a responder preguntas básicas sobre la formación de la corteza continental y su interacción con el manto, lo que influye en recursos geológicos y en la dinámica planetaria.
¿Se observa material del manto en superficie?
Sí, de forma puntual. Fuerzas tectónicas pueden exhumar fragmentos profundos y traerlos a la superficie; lugares como ciertos afloramientos y unidades tectónicas conservan materiales que provienen del manto o de niveles próximos al Moho. Estos ejemplos son valiosos porque permiten estudiar muestras directas cuando no es posible perforar.
En mi experiencia divulgando, señalo que estos afloramientos son excepcionales y dependen de procesos geológicos complejos. No representan el estado corriente del subsuelo, pero ofrecen ventanas únicas para la investigación.
En conjunto, la información indirecta (sismología, gravimetría, magnetismo) y las pocas muestras directas forman la base de nuestro conocimiento sobre el Moho.
¿Qué avances se esperan a corto plazo?
La mejora de redes sísmicas, proyectos de perforación desde plataformas marinas y técnicas de modelado numérico están ampliando nuestra capacidad para describir el Moho con más detalle. A fecha de 12 de noviembre de 2025, iniciativas internacionales continúan planificando campañas para recuperar muestras y refinar mapas de profundidad.
Sin embargo, cualquier progreso implica superar retos técnicos y económicos. Yo suelo recalcar que los avances vendrán de la combinación de métodos indirectos con intervenciones científicas selectivas y bien planificadas.
En definitiva, la investigación del Moho sigue siendo una mezcla de observación ingeniosa, experimentación y paciencia científica.